¿Se ha disuelto la política de derecha e izquierda por el capitalismo en el mundo?
- Alfredo Arn
- 19 oct 2025
- 4 Min. de lectura

La distinción clásica entre derecha e izquierda, heredada de la Revolución Francesa y consolidada durante la Guerra Fría como eje ideológico del mundo bipolar, ha sido profundamente cuestionada en las últimas décadas. El triunfo global del capitalismo neoliberal como sistema económico hegemónico ha generado un proceso de dilución ideológica, en el que los partidos tradicionales de ambos lados del espectro político han convergido hacia posturas centristas que ya no cuestionan la lógica del mercado, sino que la gestionan con matices. Este fenómeno ha llevado a numerosos analistas a preguntarse si la dicotomía derecha-izquierda sigue siendo útil para comprender la política contemporánea.
Desde la década de 1980, el ascenso del consenso de Washington y la globalización económica impusieron un marco normativo en el que la competencia política se redujo a quién gestiona mejor el capitalismo, y no a si este debe ser reemplazado o transformado radicalmente. La socialdemocracia, históricamente crítica del capitalismo salvaje, terminó aceptando sus reglas básicas, renunciando a la nacionalización de los medios de producción y adoptando políticas de ajuste fiscal, privatización y apertura comercial. Esta mutación ideológica ha sido interpretada como una pérdida de identidad de la izquierda, que ya no representa una alternativa sistémica al modelo dominante.
En este contexto, la derecha también se ha transformado. Si bien históricamente defendía el orden tradicional, la autoridad y la propiedad privada, hoy se ha convertido en una fuerza dinámica y globalista, que promueve la innovación tecnológica, la desregulación financiera y la movilidad de capitales. Esta evolución ha roto la antigua alianza entre derecha y conservadurismo cultural, dando paso a una derecha neoliberal que ya no necesita apelar a valores tradicionales para movilizar votos. Así, tanto derecha como izquierda comparten un mismo horizonte capitalista, lo que ha llevado a autores como Norberto Bobbio a afirmar que los viejos marcos ideológicos ya no alcanzan para explicar los conflictos políticos actuales.
Uno de los síntomas más claros de esta convergencia ideológica es la crisis de los partidos tradicionales y el auge de movimientos populistas, antiestablishment o tecnopolíticos, que ya no se sitúan fácilmente en el eje derecha-izquierda. Estos nuevos actores se definen más por su postura frente a la globalización, la inmigración o la élite política, que por su relación con la propiedad privada o la redistribución de la riqueza. En este sentido, el capitalismo no solo habría diluido la política de clases, sino que habría reemplazado el eje económico por el eje cultural, desplazando el debate hacia temas identitarios, éticos o existenciales.
Sin embargo, algunos autores advierten que declarar la muerte de la izquierda y la derecha es prematuro. Aunque los grandes partidos hayan aceptado el capitalismo como marco ineludible, persisten diferencias significativas en cuanto al papel del Estado, la fiscalidad, la protección social o la regulación del mercado. Por ejemplo, los gobiernos de izquierda reformista (como los de España, Chile o Alemania) aún promueven políticas redistributivas, derechos laborales o impuestos progresivos, aunque dentro de los límites impuestos por la globalización financiera. Estas diferencias, aunque tengan un alcance limitado, sigue siendo relevantes para millones de ciudadanos.
Además, la emergencia de nuevas crisis —climáticas, sanitarias, energéticas— ha reabierto el debate sobre los límites del capitalismo y la necesidad de una regulación estatal más activa. La pandemia de COVID-19, por ejemplo, llevó a gobiernos de todo el espectro político a intervenir masivamente en la economía, nacionalizar servicios, subsidiar salarios y restringir el mercado. Esto ha demostrado que la lógica capitalista no es tan incontestable como parecía, y que la izquierda aún puede tener un papel reactivo, incluso si no propone una alternativa total al sistema.
Desde una perspectiva más crítica, autores como José Carlos Valenzuela Feijóo sostienen que la izquierda actual ya no es tal, porque no cuestiona las estructuras de propiedad ni la lógica del capital. En su lugar, se ha convertido en una “izquierda neoliberal” que gestiona el sistema con rostro humano, pero sin tocar los pilares del poder económico. Esta “muerte simbólica” de la izquierda como fuerza antisistémica habría dejado a las clases populares sin representación real, lo que explicaría el auge de populismos de derecha, que canalizan el descontento social sin ofrecer una crítica al capitalismo, sino a sus “excesos” o a sus “traidores”.
En América Latina, esta tensión se ha manifestado con especial crudeza. Gobiernos progresistas como los de Lula, Mujica o López Obrador han combinado políticas sociales con apertura al mercado, generando fuertes debates internos sobre si representan una “izquierda posneoliberal” o simplemente una “derecha light”. Mientras tanto, experiencias como la de Chile han mostrado que incluso los movimientos sociales más radicales (como el estallido de 2019) no logran imponer una ruptura con el modelo capitalista, sino una reforma constitucional dentro del mismo marco.
En conclusión, el capitalismo no ha eliminado la política de derecha e izquierda, pero sí la ha vaciado de contenido transformador. Hoy, los partidos compiten por gestionar mejor el mismo sistema, no por cambiarlo. Esto ha llevado a una crisis de representación, en la que los ciudadanos perciben que las diferencias entre opciones políticas son cada vez más cosméticas. Sin embargo, la persistencia de desigualdades extremas, crisis ecológicas y descontento social sugiere que la lógica capitalista no es sostenible sin contrapesos, y que el eje derecha-izquierda podría resurgir si emerge una fuerza capaz de redefinirlo en términos de lucha de clases, justicia global o democracia económica.
Por tanto, la dicotomía derecha-izquierda no ha muerto, pero está en coma inducido por el capitalismo. Su resurrección dependerá de si la política es capaz de reinventar un horizonte más allá del mercado, o si seguiremos condenados a una democracia sin alternativas, donde el voto se reduce a elegir qué clase de neoliberalismo queremos. Mientras tanto, la tarea intelectual y política urgente es desnaturalizar el capitalismo como fin de la historia, y reconstruir una nueva gramática ideológica que devuelva a la política su capacidad de imaginar otro mundo.






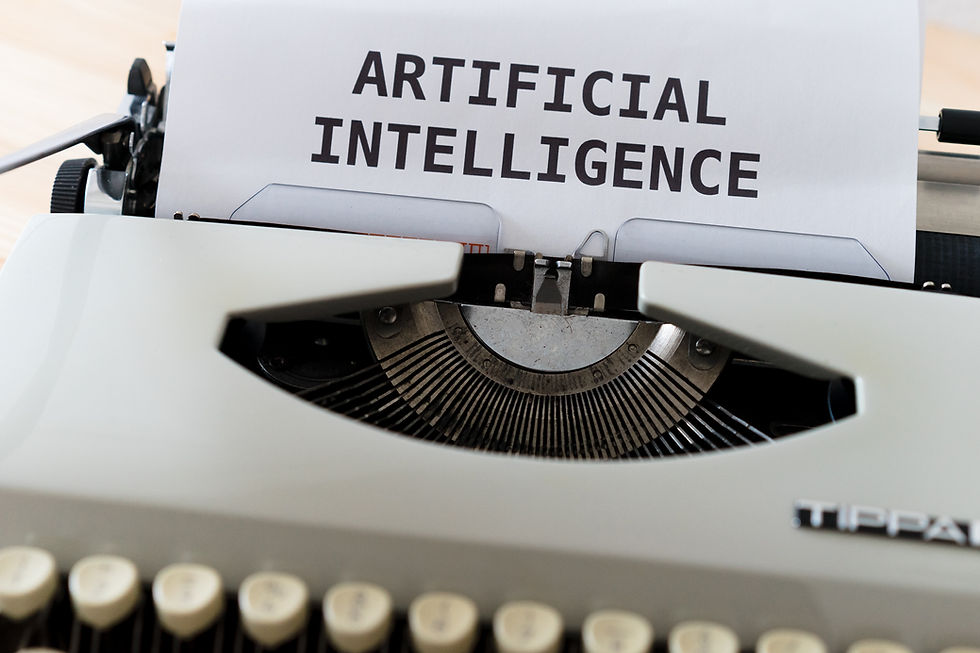
Comentarios