La dilución de la política de derecha e izquierda en el Perú: capitalismo, corrupción y crisis de representación
- Alfredo Arn
- 19 oct 2025
- 4 Min. de lectura

En el Perú, la dicotomía tradicional entre derecha e izquierda política ha sido profundamente desdibujada por la consolidación de un capitalismo rentista y extractivista, que no solo ha limitado el horizonte ideológico de los partidos, sino que ha convertido la política en un espacio de competencia por el acceso al Estado, más que de confrontación de proyectos de nación. En este contexto, la corrupción no es una anomalía del sistema, sino una lógica estructural que ha reemplazado la ideología por el clientelismo, y la representación por el negocio.
Durante los años 90, el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) marcó un punto de inflexión al imponer un modelo neoliberal radical bajo un régimen autoritario. La privatización masiva de empresas públicas, la apertura indiscriminada al capital extranjero y la desregulación del mercado fueron acompañadas por una red sistémica de corrupción liderada por Vladimiro Montesinos, que articuló a los sectores políticos, económicos y mediáticos en torno al reparto de rentas del Estado. Esta convergencia entre capitalismo y corrupción vacío de contenido ideológico a los partidos, que pasaron a ser cotos de intereses privados más que expresiones de proyectos colectivos.
La izquierda peruana, que en las décadas de 1970 y 1980 había propuesto una alternativa socialista al modelo capitalista, se desmoronó tras la derrota militar del senderismo y la crisis del marxismo a nivel global. En lugar de rearticularse como fuerza crítica al neoliberalismo, se fragmentó en micropartidos sin base social, muchos de los cuales terminaron aliándose con el régimen fujimorista o integrándose al sistema de corrupción. Esta cooptación de la izquierda por el capitalismo de Estado marcó el inicio de una era posideológica, en la que la política ya no es sobre modelos de desarrollo, sino sobre acceso a recursos.
La derecha peruana, por su parte, nunca ha tenido un proyecto nacional claro, sino que ha actuado como representante de élites económicas extractivistas, ligadas a la minería, la banca y el comercio informal. Tras el fujimorismo, esta derecha se recicló como “centro democrático”, adoptando un discurso modernizador y tecnocrático, pero sin renunciar a la lógica de concentración de riqueza y poder. Así, tanto derecha como izquierda convergen en la defensa del modelo extractivista, con matices sobre la tasa de regalías o la consulta previa, pero sin cuestionar la estructura capitalista que sustenta la corrupción.
Este vaciamiento ideológico ha tenido efectos devastadores en la calidad de la democracia. La corrupción ya no es un escándalo, sino una expectativa: según estudios, gran parte de la población asume que “todos los políticos roban”, y justifica el voto por candidatos corruptos con la lógica de “roba, pero hace obra”. Esta normalización moral de la corrupción es directamente proporcional a la perdida de confianza en la política como espacio de transformación social, y refuerza el ciclo de clientelismo, compra de votos y concentración de poder.
El caso Lava Jato (2016-2021) ilustró cómo la corrupción transversaliza el espectro político peruano. Desde la derecha de Pedro Pablo Kuczynski hasta la “izquierda” de Ollanta Humala, todos los gobiernos recibieron coimas de Odebrecht, lo que demuestra que el capitalismo de compadrazgo no distingue entre ideologías. Esta homogeneización corrupta del sistema político ha llevado a una crisis de representación sin precedentes, en la que los partidos tradicionales (APRA, fujimorismo) han sido reemplazados por figuras ajenas a la política, muchas de ellas vinculadas al narcotráfico o la minería ilegal.
En este contexto, la política de derecha e izquierda se ha diluido en una política de lo inmediato, donde lo único que importa es el acceso al presupuesto público. Los congresos de los últimos años (2016-2023) han sido los más fragmentados y volátiles de la historia republicana, con partidos que duran una sola legislatura, y congresistas que cambian de bancada por dinero o cargos. Esta liquidez ideológica es congruente con un modelo económico en el que el Estado es visto como una caja más que como un proyecto colectivo.
La emergencia de figuras como Pedro Castillo (2021-2022), un maestro rural sin experiencia política, no representó un retorno de la izquierda, sino una expresión desesperada del antiestablishment, que fue rápidamente cooptada por las élites parlamentarias y diluida en el mismo juego de corrupción. Su gobierno, acusado de corrupción antes de siquiera tomar posesión, terminó reforzando la idea de que “todos son iguales”, y profundizó la desafección política de amplios sectores populares.
En suma, el capitalismo peruano ha generado una política sin ideología, en la que la corrupción es el lenguaje común de una élite que no necesita ideas para gobernar, solo acceso al presupuesto. La derecha e izquierda ya no representan modelos de sociedad, sino facciones en disputa por la renta extractiva. Esta dilución ideológica no es solo un problema político, sino una crisis civilizatoria, en la que la política ya no es capaz de imaginar un futuro distinto al presente de minería, corrupción y pobreza.
Para salir de este círculo vicioso, sería necesario reconstruir una política que recupere la dimensión ideológica, no en términos de nostalgia del pasado, sino de crítica radical al capitalismo rentista que ha colonizado el Estado. Esto implica recuperar la política como disputa por el sentido común, y no como mercado de favores. Solo así podrá renacer una izquierda y una derecha con contenido, capaces de representar intereses reales, y no solo de administrar la corrupción con rostro humano.






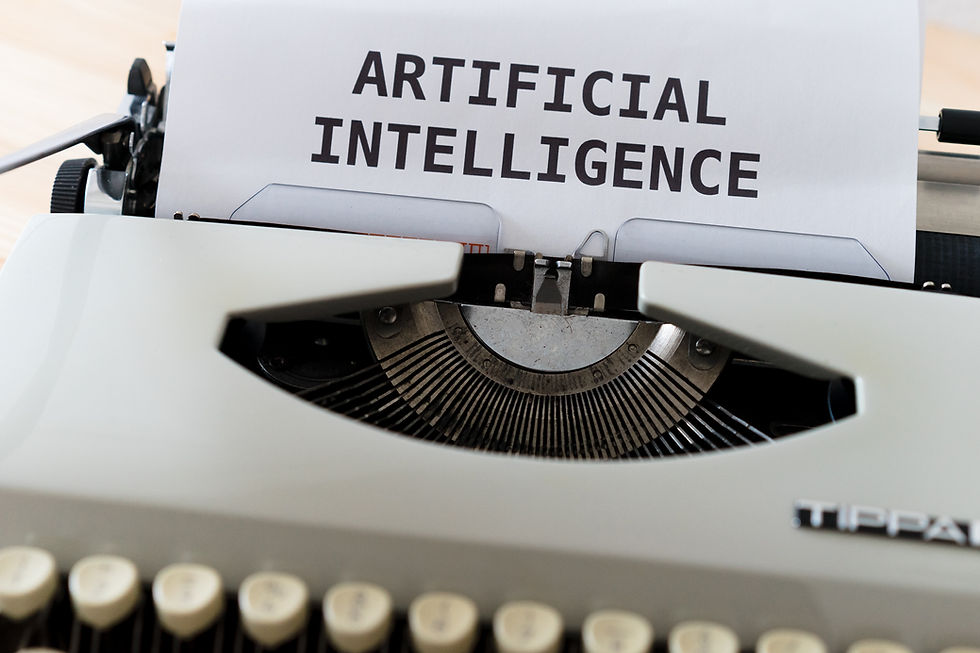
Comentarios